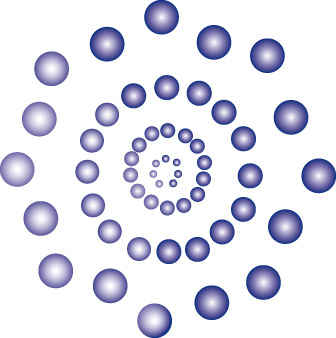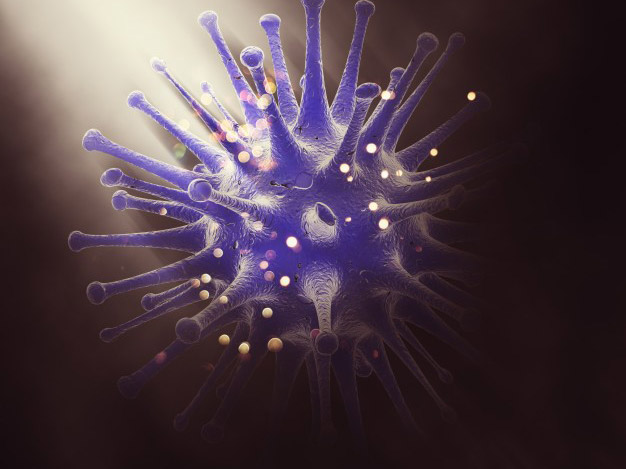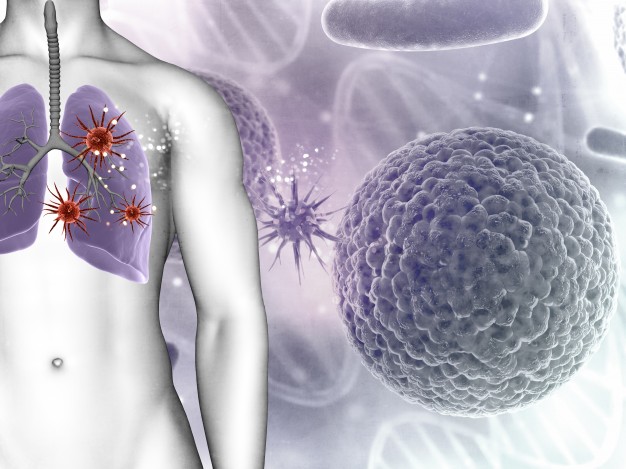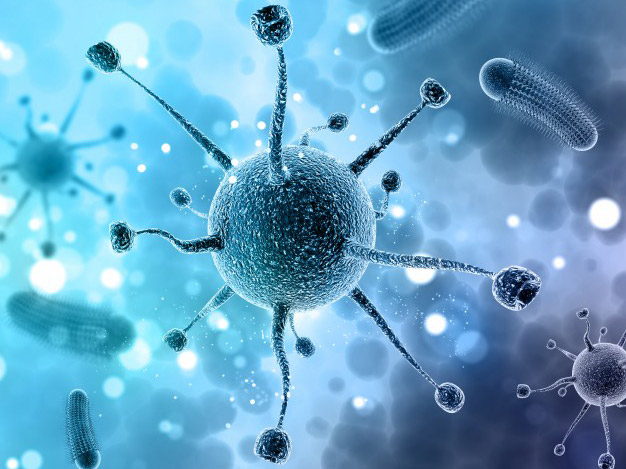07/01/2023
España necesita una inversión anual en I+D+i bien estructurada de entre quince y veinte mil millones de euros adicionales.
Con la brillante agudeza y la ácida ironía que lo caracterizaba, decía Oscar Wilde en el preámbulo de su única novela, El Retrato de Dorian Gray, que “se puede perdonar a un hombre por hacer algo útil siempre y cuando no lo admire. La única razón que justifica hacer algo inútil es admirarlo intensamente. Toda forma de arte es esencialmente inútil”. Tal envidiable sensibilidad intelectual y un sublime aprecio por cualquier manifestación de la belleza fueron propios de la alta sociedad británica, culta y educada, que abanderó el esteticismo del romanticismo victoriano. En contraposición, nuestra sociedad actual, con intereses más crematísticos forzados por su situación, puede perdonar a un científico (por existir y por hacer su trabajo) siempre y cuando no nos cueste demasiado. Lejos de ser trivial, en ello radica en parte la causa de algunos de nuestros problemas más importantes.
Si el gobierno de turno (de cualquier ideología) anunciase un pequeño, incluso mínimo, recorte en las prestaciones sanitarias, en las pensiones o en los recursos educativos, la sociedad reaccionaría enfurecida. Espoleada de forma oportunista por la oposición (que si hubiera estado en el gobierno probablemente habría hecho lo mismo, aunque anteriormente hubiera dicho lo contrario), tomaría la calle con “mareas” de todos los colores para mostrar su contrariedad y su indignación ante el menoscabo de sus intereses. Pero, ¿alguien protestaría o manifestaría de alguna manera su oposición si ese mismo gobierno, a renglón seguido, recortase a la mitad el mal llamado (o quizá mal entendido) “gasto” en I+D?
Porque en este país no invertimos, sino que “gastamos”, en I+D. Y además gastamos poco. Mientras que de la inversión se espera un rendimiento futuro, el gasto es la simple utilización de un bien o servicio a cambio de una contraprestación inmediata. Pero es lógico y comprensible que si la inversión no produce el retorno adecuado, la ciencia sea considerada más un gasto decorativo que un motor económico. A pesar de que todo el mundo reconoce su utilidad (abstracta), y los que hablan su idioma tienen incluso el privilegio de disfrutar de su arte, la sociedad no tiene un interés innegociable en la ciencia porque no se percibe tangible el beneficio socioeconómico que puede producir. En una sociedad en la que, por necesidad, prima lo útil sobre lo estético, el debilitamiento de su ciencia no sería pues un mal mayor.
Ni siquiera un personaje de tan afilado cacumen como nuestro universal e inmortal Unamuno comprendió su trascendencia. En más de una ocasión, lo que descarta el lapsus calami, escribió al respecto. Así lo expresó, por ejemplo, por boca de uno de los personajes de su ensayo El Pórtico del Templo, llamado Román: “Inventen, pues, ellos y nosotros nos aprovecharemos de sus invenciones. Pues confío y espero en que estarás convencido, como yo lo estoy, de que la luz eléctrica alumbra aquí tan bien como allí donde se inventó”. Alumbra igual, cierto, pero mientras que los que inventan las cosas cobran por ellas, los demás pagamos por usarlas.
En mi opinión, en nuestro país esta desconexión tiene varias causas. La primera es la ausencia histórica de transformación del conocimiento en valor que ha dado lugar a esa visión de inutilidad ornamental de la ciencia. La segunda, la falta de generosidad y de coraje para renunciar a parte de nuestro disfrute inmediato y de nuestra calidad de vida presente para invertir en un nuevo modelo del país en el que tienen que vivir nuestros hijos. Generosidad y coraje para transformarlo en una economía basada en el conocimiento y en la tecnología que complemente la de los servicios y la del sector primario que ya tenemos consolidadas, y nos sitúe en otro nivel. Porque generar valor a partir de la ciencia de forma que el conjunto del retorno supere al de la inversión lleva un tiempo considerable. Un tiempo del que no disponen quienes tienen la autoridad para tomar decisiones trascendentes y relevantes, y que no tomarán, lógicamente, sin un respaldo mayoritario. Y también un tiempo de cierto sacrificio que no quiere asumir el ciudadano.
Una tercera razón la proporciona el débil sentimiento de relación causa-efecto entre lo que hace cada ciudadano y el resultado global en la sociedad. Individualmente nunca nos consideramos responsables, sino víctimas del sistema. Más aún, no está en nuestras manos hacer nada para cambiarlo, sino en las de esas entelequias abstractas y lejanas que constituyen el país, el estado y los gobiernos (de todos los niveles). Finalmente, también hay que señalar que el mundo de la ciencia no ha tenido nunca mucho interés en mostrase a la sociedad e involucrarla en la causa, ni en participar activamente en la aplicación y explotación del conocimiento. Pero dicho esto, también seamos serios. El prestigio, la admiración universal y el valor absoluto que tiene la figura de un científico como Einstein (por poner un ejemplo) se basa principalmente en el conocimiento que generó, que otros posteriormente transformaron en riqueza. Aunque es exigible mayor participación y empatía de los científicos en el desarrollo socioeconómico, limitemos esa exigencia a sus justos términos. A cada uno lo suyo.
La industria española también es bastante reticente a la verdadera innovación resultante del proceso de I+D, y más dada a la actualización renqueante (y generalmente extemporánea) con tecnología foránea, al más puro estilo unamuniano. Con excepciones como la de los sectores farmacéutico, biotecnológico o energético (modestos en nuestro solar patrio), o el de la alta velocidad, cuyo leitmotiv es precisamente la innovación, la inversión privada en investigación es mucho más deficitaria que la pública. La atomización de muchos sectores productivos hace imposible la inversión en I+D, que solo está al alcance de empresas de tamaño medio y grande. Pero la realidad es que sin un sector industrial altamente demandante de nueva tecnología y abierto a formar parte activa del nuevo modelo económico, la ciencia no tiene salida productiva. Es pues necesario invertir cuantiosamente en desarrollar de novo una industria de la ciencia. Este es el “secreto” de los países con economías más sólidas que, con raras excepciones, son los que generan y exportan la tecnología mundial que les permite jugar en los mercados de alto valor añadido.
Menos claras son las soluciones, porque estamos encerrados en un círculo vicioso. Quien tiene la autoridad legislativa y ejecutiva para facilitar, desarrollar y dinamizar el nuevo modelo productivo no puede hacerlo si no responde a una clara demanda social. Y generar esa demanda es una misión educativa de una generación en la que nadie, con recursos limitados y necesidades acuciantes, va a invertir de forma intensiva, consistente e ininterrumpida para que el resultado y el rédito lo vean otros, lo disfruten otros, y se lo apunten otros en el futuro. Como sociedad circulamos con las luces cortas, y como individuos también. No echemos balones fuera: puesto que los fondos son limitados, ¿estaría usted dispuesto a asumir razonables reducciones en algunas prestaciones sanitarias o en su futura pensión, por poner unos ejemplos, para financiar el desarrollo de un nuevo modelo de país? Porque es aquí donde reside una de las claves.
Casi invariablemente, la respuesta suele remitirse, independientemente de a quién se pregunte, a la consecución de los recursos a partir del recorte de gastos considerados superfluos (como los coches oficiales, las subvenciones clientelares o ideológicas, las cortes de asesores, los gastos de representación, etc.), antes que de ámbitos más necesarios. Aunque este argumento tiene una cierta dosis de demagogia populista (y otra de realidad), démoslo por bueno. Ya tenemos unas decenas o, en el mejor de los casos, unos cientos de millones de euros. Pero España necesita una inversión anual en I+D+i bien estructurada de entre quince y veinte mil millones de euros adicionales, añadidos a la inversión actual, para situarse en cuotas relativas a su producto interior bruto que garanticen el retorno en el futuro. No queda pues más remedio que hacer algunos recortes en las partidas de mayor enjundia. Saquémoslos de donde el consenso social considere más oportuno, pero no podremos cambiar el modelo económico del país si no apostamos por un nivel superior de inversión en I+D+i. Tengamos esto claro. No se puede competir en el campeonato de Fórmula 1 con un coche de serie, por bueno que éste sea.
Por último, canalizar adecuadamente y optimizar la inversión necesita una estrategia global desarrollada por expertos de verdad, con experiencia de éxito contrastada. Ésta es la segunda clave del asunto. Encontrarlos en un ecosistema financiero sin tradición en estas lides, como el nuestro, es complicado si no imposible. Pero con los recursos adecuados podemos importar lo que necesitemos, incluso y especialmente profesionales altamente cualificados que pongan a rodar el proyecto de forma estructurada y eficaz. Ahí no está el problema, sino en la semilla fundacional de todo ello. Dependemos de que, en el momento y la posición adecuados, surja un visionario con la necesaria autoridad, sin complejos ni ataduras, consciente de lo que conviene a su entorno de influencia, que comparta estas ideas y esté dispuesto a desarrollarlas. En otras palabras, dependemos de un milagro de esos que, según las leyes de la termodinámica, son posibles pero altísimamente improbables. O de que cada uno de nosotros lo demande de verdad.
© Acalanda Magazine
Más información aquí